

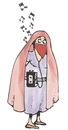
| LA DOCTRINA SUFI DE LA UNIDAD. Por LEO SCHAYA CAPITULO VII: Pobreza y Centidumbre. Paginas 73-79 «¡Oh vosotros, hombres! sois vosotros los pobres frente a Allâh, y Allâh, ¡en cambio,es el Rico, el Glorioso!» (Corán, XXXV, 16). El hombre, para existir, tiene absolutamente necesidad de Dios: su cuerpo está sacado de las tinieblas de la Receptividad divina, su espíritu procede del Ser causal e inteligible, y su alma es un compuesto de espíritu y substancia receptiva; en cuanto a su realidad más íntima, su Ipseidad pura y trascendente, no es otra que la Esencia suprainteligible de Dios. Si se hace abstracción de todo cuanto en el hombre proviene de Dios, no queda para él sino la nada: la Realidad divina es su única realidad, y sin el «Relámpago» que sale de Lo Alto y le da la existencia, su conciencia y su goce ilusorios, el hombre -como todo cuanto subsiste en el seno del espejismo cósmico- no es ni siquiera la efimeridad, no es, rigurosamente, nada. Cuando ese «Relámpago», que surge del Ser único para producir toda cosa con su luz, vuelve a su fuente, hace volver al hombre y a todas las criaturas a lo único Real.«Poco falta para que el relámpago les prive de la vista; cuando brilla para ellos, caminan en él; pero cuando alrededor de ellos hay obscuridad, se detienen. Si Allâh quisiera habrían perdido el oído y la vista; en verdad, Allâh es poderoso sobre todas las cosas»(ibid, II, 19). La «pobreza» (al-faqr) del hombre no es su nada -que no puede existir en la Omnirrealidad divina-, sino esa obscuridad de que habla el Corán y en la que se manifiesta el Relámpago espiritual: la «obscuridad» es la Receptividad de lo único Real para consigo mismo, y el Relámpago es Él, que Se da a Sí mismo. En otros términos, la pobreza u obscuridad del hombre es su receptividad con respecto a Dios, es la de Dios para consigo mismo aquí abajo, la que atrae Su Don de Sí mismo a Sí mismo a través del hombre. Dios quiere darse a Sí mismo, recibirse a Sí mismo, no sólo en Sí mismo, sino también con el aspecto de «otro que Él», a fin de que ese «otro» Lo reciba, y conozca que en esencia él no es otro que Él: que no hay, en realidad, más que Él. Tal es el destino espiritual del hombre: cuanto más «pobre» es, despojado de sí mismo frente a Dios, más realiza su naturaleza humana, que en sí es receptividad de la Receptividad divina; y cuanto más receptivo a Dios es el hombre, más atrae a lo Divino a su vacuidad tenebrosa, y su espíritu alcanza su plenitud en la Luz descendida. No hay sacrificio ni glorificación más agradables a Dios que la «pobreza» o receptividad del hombre con respecto a Su Realidad; por eso Él hace del vacío obscuro de Su receptáculo la «noche bendita», la El hombre puede preparar su liberación final por un «acercamiento» (taqarrub) progresivo a Dios que implica liberaciones parciales: son las «estaciones» (maqâmât) de su pobreza creciente, que van hasta su extinción completa en Dios. El hombre se despoja de sí mismo, por el don de sí mismo a Dios presente en él y en el prójimo, así como a Dios ausente de él y de todas las cosas; el hombre se da y se une por ello mismo a la Inmanencia y a la Trascendencia divinas. Ese don de sí a la Omnirrealidad exige virtudes y esfuerzos cognoscitivos que constituyen en su conjunto todos los aspectos de la "pobreza» espiritual (al-faqr), sinónimo de la «vía unitiva» (at-tawhîd). Entre estas virtudes figura sobre todo la «lucha contra el alma (mukhâlafat an-nafs) en cuanto ésta encubre, por su ignorancia y su pasión, el «Sí mismo» puro y divino del hombre; esta negación del «yo» no implica solamente todo modo de «renunciación» (az-zuhd) o de «abstención» (al-wara'), sino también toda virtud que afirma lo Real por un simbolismo positivo, como el «amor» a Dios (al-mahabbah) y la «confianza» el Él (at-tawwakul), el «reconocimiento» (ashshukr), y el «contentamiento» (ar-ridâ) con respecto a lo que Él nos concede, la «paciencia» (as-sabr) o la «esperanza» (ar-rajâ) con respecto a lo que todavía no nos ha dado, la «veracidad» (as-sidq) y la «pureza» (al-ikhlâs), que manifiestan a lo único Verdadero, presente en nosotros. El «combate» (al-mu jâhadah) del hombre contra su ego no se lleva a cabo únicamente con miras al «Sí mismo» inmanente en él, sino con respecto a Su Presencia en todas las cosas: el hombre encuentra su «Sí mismo» también en el «no-yo» que lo rodea, y por la afirmación de éste último, por el «altruismo» (al-ithâr), la «generosidad» (as-sakhâ), el «espíritu caballeresco» (al-futûwa) y la «cortesía» (al-adab), combate y vence igualmente al ego. Fuera de estas virtudes, que se refieren a la Omnipresencia divina, hay otras que se derivan sobre todo de la distancia insondable entre el «yo» y lo Trascendente -o de Dios ausente del alma-, como el «temor» (al-khawf o at-taqwa), la «tristeza» (al-huzn) y la «humildad» (al-khushû'). Toda certidumbre procede de la identidad del que conoce, el conocimiento y lo conocido; y esta identidad es en sí la Ipseidad única real. Ésta es a la vez el Omniconocimiento y la Esencia incognoscible de todo conocimiento o certidumbre; siendo absolutamente idéntica a Sí misma, no hay en Ella -la Realidad incondicionada que sobrepasa al Ser inteligible- ningún movimiento de conocimiento, ninguna identificación de un sujeto y objeto cognoscitivos. Puesto que la Esencia es Evidencia absoluta, no tiene necesidad de tomar consciencia de Sí misma para conocerse; Ella Se conoce por Sí misma sin ningún acto de conocimiento. Solamente en el Ser se polariza en Conociente y Conocido, y, en el Universo, en Creador y creación, en Dios y hombre. Los seres pasan de la certidumbre a la duda «saliendo» ilusoriamente de su Esencia no-dual para conocer la multitud de cualidades, de formas y de substancias, que no existen más que por relación con su Causa esencial y por comparación mutua. Solo la Esencia de las cosas subsiste por sí misma y no se compara con ninguna otra «esencia», puesto que es única y absoluta; sólo Ella es totalmente idéntica a sí misma, de tal modo que Su Conocimiento propio no implica ninguna «relatividad» y, por lo tanto, ninguna incertidumbre debida a una analogía o un cambio cualquiera. Por eso, para librarse de la duda y del error, para recobrar la certidumbre absoluta, el hombre debe ir más allá del conocimiento de los fenómenos e incluso de sus causas primeras, en cuanto éstas se distinguen de la Causa única y universal: ha de sumirse en el «Uno sin segundo». Ha de contemplar en toda cosa su esencia y nada más -ha de «ver» en todas partes solo la Esencia «sin verla»-; es el fin del pensamiento, el fin de toda distinción, la «noche» interior, la extinción de la consciencia individual en la Visión propia del Uno1. Desde el punto de vista del conocimiento distintivo, la Visión del Uno aparece como ausencia de conocimiento, pues solo el discernimiento, luego la toma en consideración de algo relativo, constituye una intelección definible. Inversamente, desde el punto de vista del conocimiento del Uno, toda distinción es solo conocimiento relativo e ilusorio, pues admite algo fuera de la Esencia única real, que es indistinta, infinita y absoluta. Hay un tercer punto de vista, intermedio entre los dos precedentes sin no obstante «confundirlos», pues el conocimiento distintivo nunca captará al Uno como tal, igual que en la Visión del Uno lo múltiple ya no existe; este punto de vista intermedio es el del conocimiento de la «Unidad en la multitud y de lo múltiple en el Uno»: ayuda a superar el conocimiento distintivo, a aproximarse al de la Unidad. Según esta perspectiva, lo múltiple aparece en la Unidad divina como un espejismo cuya naturaleza ilusoria se conoce y frente al cual se permanece desapegado; pero ese «discernimiento» (furqân) entre lo Real y lo irreal no puede hacerse sin la intuición «anticipada» del Uno o Su Visión ya realizada. La «intuición anticipada» es el reflejo de las realidades suprasensibles en el espejo del Intelecto, lo que constituye la certidumbre teórica: es la «ciencia de la certidumbre» ('ilm alyaqîn), que se concede a la inteligencia como base de su realización espiritual, y que resulta de la naturaleza misma de la inteligencia. La «ciencia de la certidumbre», pues, hace conocer al hombre tanto el aspecto ilusorio de lo múltiple como su lado real, el cual procede de la Presencia del Uno en todas las cosas: permite vislumbrar la Realidad divina en el simbolismo de las actividades, de las formas y de las cualidades; éstas aparecen entonces como reflejos o manifestaciones de las Perfecciones infinitas de Dios. Estos reflejos, que son todos los aspectos positivos de la ilusión cósmica, como la belleza y las leyes de la creación, o las virtudes y las verdades, estos reflejos luminosos de la Divinidad se convierten en otros tantos «recuerdos» de Su Inteligibilidad, los cuales ayudan a elevar el espíritu hacia el Supremo. Pero estos soportes espirituales no bastan por sí solos, pese a su «deiformidad», pues su única razón de ser es el Uno, que ningún medio, por perfecto que sea puede suplantar; por eso llega un momento en que todos los «reflejos» han de considerarse en su efimeridad. En ese momento, se recuerda que sus Arquetipos no hacen más que uno en el Uno, y que sólo en el espejismo cósmico aparecen como múltiples. Entonces es el paso de la «ciencia» a la visión directa por el «ojo de la certidumbre» ('ayn al-yaqîn), que percibe la Luz infinita de Dios. Esta discontinuidad la simboliza el Corán por el «istmo» (al-barzakh), al que sitúa entre los «dos mares», es decir, entre la Esencia indistinta y las cualidades y actividades distintas: «Él ha separado los dos mares; se tocan. Entre ellos hay un istmo que no rebasan» (LV, 19-20). «Los dos mares no se parecen: uno es dulce y fresco, y agradable de beber, y el otro es salado y amargo.» (XXXV, 13). Aunque, en sí, las Cualidades y Actividades divinas son las del «Misericordioso» (ar-Rahmân), que las une en la Armonía infinita de Su Beatitud, se alían con aspectos de rigor tan pronto como salen de su Ilimitación para manifestarse distintamente en lo finito. Incluso cuando una manifestación divina es pura gracia, está limitada por las manifestaciones de rigor que coexisten con ella; ese rigor o «amargura» En verdad no hay más que una sola Realidad, un solo «océano», pero desde el punto de vista distintivo hay dos, uno esencial e inmutable, y otro cualitativo y movido. Desde el punto de vista de la Esencia, no hay sino «agua», la Esencia, que sigue siendo lo que es, haya «olas» o no: la Esencia es tan poco afectada por los «modos» o «cualidades» como el elemento agua por las formas y colores que en él se producen. La inmutabilidad de la Esencia radica en Su Ipseidad absoluta, que ninguna «alteridad» o «apariencia» puede turbar; el movimiento de las «olas» o alteridades no es más que una fuga ilusoria ante el «agua» de la Esencia o de la Ipseidad, y una búsqueda consecutiva de Ella: las olas quieren volverse otras que el agua, pero no pueden salir de ella y en ella se borran todas cuando el Misericordioso cesa de poner en movimiento, por su «Espiración», la «superficie de las aguas». La «Espiración del Misericordioso» (Najas ar-Ramân) yendo de Él a Él, crea y libera lo creado; agita el mar de la existencia y lo calma; produce las apariencias ilusorias de un «otro que Él» para descubrirles que, en realidad,no hay en ellas otro que Él. El «momento» en que todas las «olas» se calman, en que todas las «formas» y «colores» desaparecen, en que todos los modos y todos los actos se borran, es para la inteligencia discursiva una «muerte» y para el conocimiento unitivo la «resurrección»; éste encuentra por último su «objeto» propio: el océano infinito e inmutable de la Esencia. Pero el conocimiento unitivo (at-tawhîd) implica a su vez dos grados fundamentales, a saber, la «síntesis» (al-jam') y la «síntesis de la síntesis» (jam'u-l-jam'), siendo la primera la visión de la «multiplicidad esencialmente una» en el «Único» (al-Wâhid), y la segunda la Contemplación suprema y propia del «Uno» (Al-Ahad), en la que ya no se encuentra ninguna huella de lo múltiple. Así pues, contemplando el mar inmutable de la Esencia, después de su movimiento universal, el «ojo de la certidumbre» ve al Uno en cuanto «sintetiza» eternamente lo múltiple en Su «Unicidad» (al-Wâhidiyah). Aunque esta visión trasciende el conocimiento distintivo, contempla aún el principio de toda discriminación, mientras que en el grado supremo de la intelección unitiva, el de la «Verdad de la Certidumbre» (Haqq alyaqîn), el «océano» no aparece ya como la «síntesis» de las «olas» y de las «gotas»; allí se revela como la «síntesis de la síntesis» o la Unidad pura de lo unificado, en la que este último está completamente disuelto: es el conocimiento de la «Unidad» absoluta (al-Ahadiyah), conocimiento que no es propio más que del Uno mismo, y, por lo tanto, de lo que se encuentra disuelto y reintegrado en Él. NOTAS 1 Recordemos los versículos coránicos: «Adondequiera que os volváis, allí está la Faz de Allâh» (II,115), y: «Todo es perecedero salvo Su Faz» (XXVIII, 88); «Su Faz» significa a un tiempo la Esencia de Dios y la de las cosas, puesto que ambas esencias, en realidad, no son más que una. |